Por Marisol Anzo-Escobar
Socióloga y maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctoranda en Estudios Culturales por El Colegio de la Frontera Norte. Contacto: anzoe.desc2019@colef.mx
La posibilidad de defenderse es un privilegio exclusivo de una minoría dominante.
Elsa Dorlin
Aún recuerdo el #8M del 2020, cuando en todo México miles de mujeres de todas las edades salimos a las calles a visibilizar nuestra existencia, a manifestarnos contra las violencias patriarcales que nos acechan cotidianamente y a afirmar la vida en un acuerpamiento de abrazos, gritos y sentimientos compartidos, que contrastó con el silencio y la ausencia de muchas de nosotras que al día siguiente decidimos, porque estábamos en condiciones de hacerlo, unirnos al Paro Internacional de Mujeres como forma de protesta ante las agresiones y las injusticias que enfrentamos sistemáticamente en todos los espacios donde nos desenvolvemos. La complicidad que se tejió entre mujeres en esos dos momentos renovó la esperanza de saber que, ante el adverso panorama, contábamos con algunas otras a las que podíamos acudir en caso de necesitarlo.
Sin embargo, apenas unos días después del estallido en las calles, se decretó la cuarentena obligatoria por Coronavirus, lo que lejos de calmar los ánimos feministas, avivó nuestra preocupación luego de que se diera un repunte de la violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares, evidenciando una pandemia históricamente invisibilizada. Unos meses bastaron para que incrementará la ya de por sí elevada cifra de feminicidios en México, ante la (in)sana distancia de un estado y una sociedad indiferentes al problema. En medio del tejido social roto que la violencia deja a su paso, las mujeres salimos a las calles nuevamente para exigir algo que debería estar garantizado, el derecho a vivir una vida libre de violencias, y decidimos quedarnos en ellas para contrarrestar el desinterés generalizado hacia la situación.
Durante el último año hemos presenciado numerosas manifestaciones feministas en todo el país, cuyo propósito general no ha consistido solamente en denunciar las diferentes agresiones y vulnerabilidades que enfrentamos en una sociedad machista, cosa que se ha venido haciendo desde hace años, sino principalmente enviar un mensaje muy claro y éste sí inédito en la historia reciente: “ninguna agresión sin respuesta”. El temor a la violencia, que anteriormente experimentábamos en soledad, se sabe compartido con otras y eso modifica completamente nuestra perspectiva; sentimos que si un día faltamos habrá quienes salgan a exigir justicia, a acuerpar a nuestras madres, hermanas o hijas, a quemarlo todo. “El miedo está cambiando de bando”, dice la consigna, se está transformando en rabia que arrasa todo a su paso.
La rabia, totalmente legitima desde nuestra perspectiva, se desestima y ridiculiza por diferentes agentes sociales. Esto ocurre porque en las sociedades patriarcales, incluso las emociones están generizadas, de modo que su construcción social se relaciona estrechamente con quien ha de experimentarlas. El miedo es una emoción plenamente autorizada para las mujeres, de hecho, alrededor de él se han desarrollado gran parte de los dispositivos de control social que se intentan imponer sobre nosotras. Por el contrario, la rabia no sólo es mal vista, sino que cuando se expresa con vehemencia es patologizada, de ahí el rechazo social a las mujeres iracundas que gritan, rompen, queman y rayan todo a su paso. El descontento aumenta cuando, reapropiándonos de la violencia, enunciamos el derecho a defendernos.
Arlie R. Hochschild (1979), propuso el término reglas del sentir (feeling rules) para referirse a las normas socioculturales que orientan lo que sentimos y decretan la forma adecuada de expresarlo. Éstas generan diferentes patrones, por ejemplo de género, que autorizan ciertas emociones para mujeres y varones y prohiben otras. En este sentido, cuando las mujeres validamos la rabia que sentimos y además la expresamos públicamente estamos lanzando un desafío a las reglas del sentir patriarcales que desaprueban este tipo de emociones para nosotras y al mismo tiempo estamos instaurando una nueva lógica emocional en la protesta feminista, la cual responde al desdén de la sociedad en general y las autoridades en particular hacia nuestro histórico reclamo de cese a la violencia.
Estas reglas también se ponen seriamente en entredicho cuando identificamos nuestros sentires respecto a las agresiones cotidianas, pues van más allá de las emociones típicamente asociadas a las víctimas, relacionándose cada vez con mayor frecuencia a la acción de defendernos. A mi modo de ver, esto responde a la toma de consciencia colectiva sobre el papel determinante que tiene la violencia para mantener ciertas jerarquías en las sociedades patriarcales, mismas que dependen de la indefensión que hemos aprendido en un largo proceso de socialización de género. Asumir nuestra capacidad de defensa atraviesa necesariamente la construcción sociocultural de las emociones y pone en tensión lo que esperamos sentir, lo que la sociedad espera que sintamos y lo que realmente sentimos.
Esto se cruza con lo que evidencia el dispositivo defensivo (dispositif défensif) del que habla Elsa Dorlin ([2017]2020): que algunxs sujetxs están legitimadxs para defenderse y otrxs no sólo no lo están, sino que cualquier acción defensiva que lleven a cabo será interpretada como amenazante y peligrosa para sí mismxs y para lxs otrxs. Este dispositivo encuadra dos tipos de sujetxs: lxs que son dignxs de defenderse y ser defendidxs y aquellxs que sobreviven por medio de tácticas defensivas a las que denomina autodefensa, cuyo elemento primordial es que no tienen sujetx previx, porque éstx existe en el momento en que se resiste a la violencia, dando paso a las éticas marciales de sí. La autodefensa se contrapone al concepto jurídico de legítima defensa que sí tiene sujetxs previxs y gozan del reconocimiento social y el amparo de la ley.
Es por esta razón que la autodefensa es una práctica subalterna y deslegitimada, como quienes encuentran en ella el único y/o último recurso para existir. Cuando las mujeres decimos “ante la violencia machista, autodefensa feminista” asumimos, con base en la experiencia, que la legítima defensa no está de nuestro lado, de ahí la impunidad prevaleciente en torno a la violencia física, la trata con fines de explotación sexual, las desapariciones y los feminicidios, etc., a la vez que cuestionamos el monopolio de la violencia física en manos del estado, disponiéndonos a repensarla “como necesidad vital [y] práctica de resistencia” (Dorlin, [2017]2020, párr. 21) de la que hemos sido despojadas.
Quizá la irritación que provocamos las feministas tenga que ver con que somos las únicas oponiéndonos a las reglas del sentir y del actuar patriarcales, lo que a su vez nos lleva a abandonar la posición que se nos ha asignado históricamente y, en un efecto dominó, modifica las posiciones de todxs alrededor. Cambiar no es una obligación, pueden resistirse y cuestionar nuestros métodos, pero ante las violencias que vivimos día tras día “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, miedo e indefensión.
Referencias
HOCHSCHILD, Arlie R. (1979) “Emotion work, feeling rules, and social structure”, American Journal of Sociology, Vol. 85, No. 3, Nov. 1979, pp. 551-575.
DORLIN, Elsa ([2017]2020) Autodefesa. Uma filosofia da violencia. Ubu Editora. Edición Kindle.


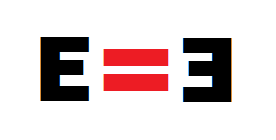


Gracias por este post y tus contenidos y sobre todo por compartirlos con tod@s!
Un saludo.